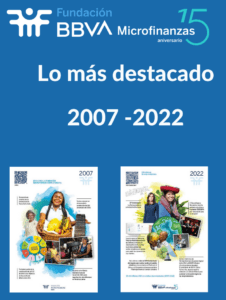Michelle Muschett fue nombrada Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en noviembre de 2022.
Es especialista en política social y desarrollo global con experiencia multisectorial en posiciones de liderazgo. Antes de unirse al PNUD, se desempeñó como Asesora Principal de Políticas Públicas y Directora Ejecutiva de Educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford, asesorando a gobiernos y formuladores de políticas de África, Asia y América Latina en sus esfuerzos para abordar la pobreza multidimensional.
Fue también asesora principal de políticas y estrategias para el Grupo del Cuarto Sector, y brindó orientación para movilizar el liderazgo y la acción colectivos para escalar los modelos comerciales y aprovechar la financiación del desarrollo para acelerar la transición hacia sistemas económicos más inclusivos, sostenibles y resilientes a nivel mundial.
En el sector público, Muschett ocupó el cargo de Viceministra y Ministra de Desarrollo Social de Panamá. Durante su gestión lideró el proceso de elaboración del primer Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional; la creación del primer IPM de Infancia en la región de América Latina; y la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional a través de la participación ciudadana y alianzas estratégicas. También presidió el Consejo Nacional de Concertación para el Desarrollo, un espacio de diálogo legalmente establecido que busca generar consenso entre múltiples sectores de la sociedad en torno a las prioridades nacionales de desarrollo.
Muschett tiene maestrías en Administración Pública de la Universidad de Cornell, Estados Unidos; Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, Colombia; y Gestión de Proyectos Patrimoniales y Culturales del Instituto de Arte y Restauración Palazzo Spinelli, Italia. Habla español, inglés e italiano.
En este número de la revista Progreso, señala los retos y desafíos a los que se enfrenta América Latina y el Caribe, la necesidad de seguir trabajando para lograr el cumplimiento de los ODS y la aportación de las alianzas público-privadas para conseguir un mundo más inclusivo.
- En tu opinión, en los últimos 15 años, ¿cuál ha sido el paso más significativo, más catalizador para el avance del desarrollo sostenible?
En mi opinión, el paso más significativo en términos de desarrollo en los últimos 15 años es haber alcanzado un consenso global en torno al hecho de que el desarrollo, si no sostenible, no es desarrollo, y que, para alcanzarlo, se requiere del esfuerzo concertado de todos los sectores de la sociedad. Esto implica el reconocimiento de que no basta con crecer, si este crecimiento no es inclusivo y no considera el impacto en el planeta. Si bien el ingreso es un medio importante, no es una aproximación suficiente del progreso. Lo anterior se ha traducido en la generación de métricas multidimensionales de pobreza y bienestar que integran salud, educación, trabajo, vivienda, entre otras dimensiones no monetarias del bienestar, las cuales están siendo adoptadas por un número creciente de gobiernos, empresas y ONG alrededor del mundo.
Este consenso global se ve reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) diseñados y adoptados por todos los Estados que integran las Naciones Unidas en el 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.
- En el contexto actual con una economía global tan inestable, los expertos advierten que, en 2030, podría haber hasta mil millones de personas en pobreza extrema lo que impediría el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda los próximos siete años serán importantes, pero ¿crees que estamos en un punto de inflexión y podemos reconducir los esfuerzos para cumplir estos objetivos a tiempo?
Cuando los países que integran las Naciones Unidas diseñaron y se comprometieron con el cumplimiento de los ODS al 2030, no existía entre los supuestos que una pandemia azotaría al mundo en el 2019, generando por primera vez en 30 años un retroceso significativo en términos de desarrollo humano. A esto, se suman los efectos de la crisis mundial del costo de vida, intensificada por la guerra en Ucrania, lo que está empujando vertiginosamente a millones de personas a la pobreza, afectando desproporcionadamente a América Latina y el Caribe, la cual a su vez experimenta una crisis de gobernanza sin precedentes.
Ante este contexto, los ODS como hoja de ruta cobran aún mayor relevancia. Sin embargo, si algo está claro en el caso de América Latina y el Caribe, es que más de lo mismo no será suficiente para reconducir los esfuerzos hacia el cumplimiento de los ODS. La región demanda soluciones innovadoras que den paso a una nueva generación de políticas públicas que apuesten por la creación de sociedades más resilientes, inclusivas y productivas, que descansen sobre una gobernanza efectiva. Es importante tener en cuenta que esta transformación no es tarea exclusiva de los gobiernos, sino que requiere un esfuerzo coordinado por parte de empresas, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, la academia y la ciudadanía en general.
- ¿Dónde se están viendo los mayores avances?
La pandemia llevó a muchos países de América Latina y el Caribe a fortalecer sus sistemas de protección social para estar mejor preparados para el futuro. Las múltiples crisis han demostrado la importancia de contar con registros sociales robustos para la construcción de sistemas de protección social para dar pie a sociedades más resilientes, y cómo estos deben estar en el centro de las estrategias de desarrollo sostenible que tomen en cuenta la nueva matriz de riesgo que enfrentan los países. Durante la pandemia del COVID-19, los países con registros sólidos pudieron responder rápidamente a la crisis ampliando el alcance de sus programas de emergencia o encontrando soluciones innovadoras. El foco hacia el futuro debe estar en consolidar un nuevo contrato social que garantice sistemas de protección social universales, inclusivos y fiscalmente sostenibles a través de políticas y servicios de atención integral.
- En tu etapa como directora ejecutiva de Educación de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI) has asesorado a gobiernos y responsables políticos de África, Asia y América Latina en sus esfuerzos por abordar la pobreza multidimensional. Para los que no conocen el Índice de la Pobreza Multidimensional, ¿cómo resumirías este modelo de medición?.
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), lanzado en el 2010 conjuntamente por OPHI y PNUD como parte del Informe sobre Desarrollo Humano, es un instrumento que busca comprender y abordar la pobreza desde una perspectiva más completa y precisa, en lugar de enfocarse en el ingreso como único factor. Es como un lente de alta resolución que captura las múltiples privaciones en materia de salud, educación y niveles de vida que afectan simultáneamente la vida de las personas, permitiendo identificar no solo quiénes se encuentran en condiciones de pobreza, sino cómo su composición e intensidad varía entre los distintos grupos poblacionales. Esto convierte al IPM en una poderosa herramienta de política pública adoptada por un número creciente de Estados alrededor del mundo como medida oficial de pobreza, la cual complementa a las establecidas por ingreso. Su flexibilidad permite a los Estados ajustar el diseño de sus IPMs nacionales a las necesidades y prioridades específicas de cada país. América Latina y el Caribe ha sido la región pionera en la adopción del IPM y en su uso para la planificación, diseño, focalización, implementación y monitoreo de políticas públicas.
En los últimos años, el uso del IPM ha trascendido la esfera de los gobiernos para ser también utilizado por empresas y organizaciones sin fines de lucro para comprender las privaciones que afectan a sus colaboradores, clientes y beneficiarios y a partir de ahí, diseñar programas e iniciativas encaminadas a promover bienestar con un enfoque multidimensional.
- Teniendo en cuenta los indicadores más importantes que miden: vivienda, educación, y salud, en rasgos generales, ¿cómo se ven afectados los más pobres por estas carencias?
Según el Índice de Pobreza Multidimensional Global 2022, en América Latina y el Caribe, 37 millones de personas viven en situación de pobreza multidimensional, equivalente al 2.7% de la población. De ellos, 1.7% corresponde a personas en situación de pobreza multidimensional extrema. El IPM global además presenta los “perfiles de carencias”, donde vemos una diferencia considerable entre las zonas urbanas y las rurales, y un alarmante contraste según la edad: 1 de cada 7 adultos y 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza multidimensional.
- ¿Y en América Latina? ¿Cuál es el mayor reto o desafío?
Actualmente, uno de los mayores retos son las crisis superpuestas que la región está experimentado como el resultado de una combinación de condiciones estructurales e institucionales preexistentes y factores externos fuera del control de la región. Abordar estos problemas requerirá un enfoque multifacético que considere las dimensiones política, social y económica de las crisis. Esto requerirá la cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para abordar los desafíos subyacentes y construir un futuro más resiliente y equitativo para la región.
Sin embargo, estos retos también presentan oportunidades. La pandemia significó un gran salto en lo que se refiere a la protección social, en el avance de las tecnologías digitales, en repensar el contrato social y en la alineación de esfuerzos públicos y privados en favor del desarrollo sostenible. Las oportunidades existen; depende de todos nosotros el enfocarlas en construir sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.
- ¿Qué papel juega la medición y los datos en el diseño de estrategias, políticas e iniciativas para combatir desigualdades?
Las mediciones y los datos estadísticos proveen información confiable indispensable para la toma de decisiones basadas en la evidencia, tanto en lo público como en lo privado. Tomemos nuevamente como ejemplo el Índice de Pobreza Multidimensional. Más allá de ser una estadística oficial de pobreza y mejorar nuestra comprensión sobre la misma, su implementación tiene numerosas externalidades positivas. En primer lugar, mejora la coordinación entre sectores y niveles de gobierno. El IPM actúa como una herramienta de coordinación de políticas, promoviendo la alineación de esfuerzos hacia un objetivo común y permitiendo la coordinación entre sectores y niveles subnacionales. También es utilizado para mejorar las decisiones de asignación presupuestaria según el sector y la región. En segundo lugar, el IPM fomenta la recopilación y utilización de datos para informar las políticas sociales, lo que conduce a una mejor focalización. Finalmente, el IPM fomenta la rendición de cuentas del gobierno al promover la transparencia y medición del progreso hacia las metas definidas a través de datos transparentes y actualizados. Todas estas aplicaciones se han trasladado también al sector empresarial y a las ONG, lo que permite alinear esfuerzos dirigidos a no dejar a nadie atrás.
- Existe el concepto de la canasta básica digital y OPHI ha empezado a medir la pobreza digital en algunos países ¿qué significa exactamente este concepto? y ¿cómo podemos lograr que todos tengan esta canasta básica?
La pobreza digital, también conocida como brecha digital, es la falta de acceso a la tecnología e Internet, lo que crea disparidades y dificulta la capacidad de las personas o comunidades para participar plenamente en la economía digital y aprovechar las oportunidades que ofrece. La pandemia destacó la importancia del acceso a las tecnologías digitales en términos del bienestar de las personas, particularmente en América Latina y el Caribe. A pesar de los avances en la cobertura de banda ancha y la propiedad de teléfonos móviles, muchas personas aún enfrentan un acceso limitado a herramientas, conocimientos y oportunidades digitales, lo que genera una desigualdad digital, especialmente en zonas rurales.
Los actores del sector público y privado han realizado esfuerzos para mejorar el acceso digital y la inclusión en América Latina y el Caribe, pero se necesita hacer más para garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de acceder y usar las tecnologías digitales en maneras que expandan sus libertades. La pandemia ha mostrado la profundización de las habilidades digitales y la actualización de las herramientas digitales, y está creciendo un consenso en torno a la idea de que la digitalización inclusiva debe ser una prioridad pública. En el PNUD, por ejemplo, estamos trabajando con pequeñas y medianas empresas a través de capacitaciones digitales que les permitan mayor eficiencia y productividad en sus negocios. La idea es apoyar a que los empresarios realmente puedan acceder a las oportunidades que las herramientas digitales proveen, para así mejorar sus ingresos y niveles de vida. #EnMarchaDigital es un programa de capacitación que se ha implementado en más de doce países de la región.
- En este ámbito, ¿cuál sería la fórmula para que el sector público y privado trabajen juntos y multipliquen su impacto?
Creo que la colaboración entre sectores es indispensable para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. Para el sector privado, la inversión social, además de un compromiso con el crecimiento y el bienestar, es una buena estrategia de negocio que permite impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. Las decisiones que se tomen hoy darán forma a la sostenibilidad de las sociedades e impactarán en el cumplimiento de los ODS. Esto requiere políticas, estrategias y modelos de negocios innovadores que generen bienestar social y ambiental, al tiempo que promuevan el crecimiento económico con transparencia y legitimidad.
Para lograr estos objetivos, es imperativo que los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para crear nuevos acuerdos. Estos acuerdos deben basarse en los principios de transparencia, rendición de cuentas y colaboración, y centrarse en encontrar soluciones que sean sostenibles y equitativas. La colaboración es clave para encontrar enfoques innovadores para los desafíos que enfrentan las sociedades y las comunidades y garantizar que el proceso de recuperación a largo plazo sea inclusivo y beneficioso para todos.
- ¿Y un ejemplo de buenas prácticas?
Un primer ejemplo es el Sello de Género del PNUD, que trabaja con empresas para cerrar las persistentes brechas de género en los lugares de trabajo. Este programa brinda herramientas, asesoría y criterios de evaluación específicos a fin de garantizar una implementación y certificación favorables. Para las empresas, la certificación del Sello de Igualdad de Género respalda un lugar de trabajo más eficiente y equitativo, y contribuye al fomento de la igualdad de género y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Otro buen ejemplo, es el rol del sector privado en los esfuerzos de digitalización inclusiva, especialmente durante la pandemia. El sector privado actuó como un “first responder” y socio crítico en esta área en la respuesta a la pandemia de COVID-19. Al inicio de la crisis, ante el cierre de escuelas, la mayoría de los países en la región pusieron en marcha con estrecha colaboración del sector privado para mejorar el acceso a la banda ancha en todo el territorio. Si bien los esfuerzos hacia la conectividad y la digitalización han estado en curso en la región durante décadas, estos se han agilizado como respuesta a la crisis y han estado impulsados principalmente por el sector privado.
- Mirando hacia el futuro, y por qué no a los próximos 15 años, y por cerrar un poco como comenzamos: ¿cuáles son las prioridades del PNUD?, ¿qué iniciativas o avances creen que van a tener más impacto sobre el desarrollo sostenible.
Para alcanzar las sociedades que queremos necesitamos invertir en tres grandes transformaciones: productiva, de inclusión y de resiliencia. Estas transformaciones tienen que estar acompañadas de una gobernanza efectiva.
La financiación para el desarrollo es un aspecto crucial para alcanzar los ODS. El tema no es que el mundo no tenga suficiente dinero, sino dónde se invierte y quién se beneficia o no. La emisión de deuda sostenible presenta numerosas oportunidades de financiación para el desarrollo. Instrumentos novedosos como son el Bono ODS de México, o el Bono sostenible de Uruguay, ambos apoyados por el PNUD, pueden tener un impacto multiplicador en las sociedades y son iniciativas que pueden tener un gran impacto sobre el desarrollo sostenible.
Otra área de gran impacto será la innovación para el desarrollo. El mundo cada vez más se enfrenta a problemas más complejos, que requieren de soluciones innovadoras, de nuevas formas de abordar los temas y de mayor capacidad para entender la interconexión entre factores. Es por eso por lo que el PNUD, está apostando por la innovación. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, contamos con 15 Laboratorios de aceleración que constantemente exploran, mapean y experimentan con soluciones innovadoras a problemas difíciles.