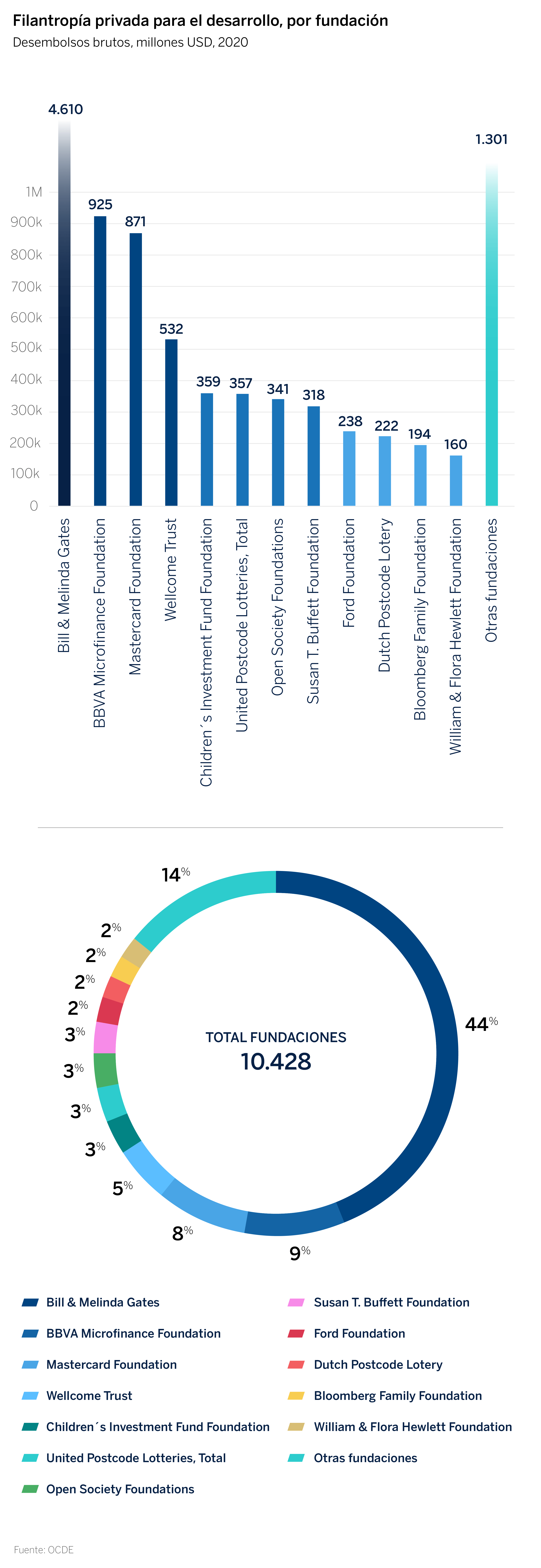Elizabeth Matilde Ventura Egoavil es directora – vicepresidenta del Directorio de Financiera Confianza, entidad peruana de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA).
Fundadora y presidenta ejecutiva de Edpyme Confianza y Financiera Confianza S.A. desde 1999 hasta 2012. Directora y fundadora de la ONG SEPAR (Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural). Fue presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo (2002-2003) y presidenta del Patronato del Ferrocarril Central del Perú (PFCP). Es miembro consultor de Fondos y Organizaciones Internacionales de Microfinanzas y Desarrollo Rural. Conferencista en temas de Crédito Rural, Microfinanzas para Mujeres e Iniciativas sobre Energía Renovable, nacional e internacional. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional del Centro del Perú, con magíster en Gestión de Negocios Globales por la Universidad del Pacífico, y en International Business, mención en Negocios con América Latina y Europa, por la Universitat Pompeu Fabra (España), Coach en Coaching by Values y estudios de especialización en materia de Género, Microfinanzas y Planificación Social para el Desarrollo.
Hablamos con Elizabeth Ventura sobre su experiencia junto a mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad, de la labor de las microfinanzas para ayudarlas a superar estas dificultades y salir adelante, y llevar la inclusión financiera a todos y todas en el Perú.
- Usted es una mujer hecha así misma; se convirtió en líder en un entorno de pobreza y en un momento en el que todo era más difícil siendo mujer y sin embargo nada pudo detenerla hasta convertirse en el ejemplo que es hoy. ¿Cómo fueron sus comienzos?
El inicio fue mi participación en un proyecto para un orfanato en la ciudad de Jauja a fines de los 70, como parte del equipo del ex SEPAR (Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural). Las carencias de los niños y niñas me sensibilizaron y opté por contribuir para que las poblaciones excluidas y vulnerables tuvieran mejores oportunidades. Luego, durante más de una década, mi experiencia en estudios y gestión de proyectos de promoción de la mujer rural, desde una perspectiva productiva y de liderazgo, en localidades de Junín y Huancavelica, afianzaron mi compromiso con buscar alternativas a la problemática de la mujer. En ese momento surge la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo (año 90) de proyectos de microcrédito para mujeres rurales. Con ese financiamiento impulsamos el programa de microcréditos para mujeres rurales, desde el año 92 en SEPAR, y en el año 1997 constituimos Edpyme Confianza.
- ¿Cómo fundaste Financiera Confianza?
Como decía, en octubre de 1997 fundamos Edpyme Confianza y en junio de 1998 iniciamos operaciones como entidad regulada otorgando créditos a los microempresarios de la región, nutridos de una valiosa experiencia adquirida del proyecto de microcréditos para mujeres rurales en SEPAR. En septiembre del 2009 logramos la conversión a Financiera Confianza, incorporando nuevas operaciones y servicios financieros, particularmente los ahorros, extendiendo de esta manera nuestra propuesta de ampliación de mercado y de inclusión de más emprendedores rurales y mujeres.
- ¿Y cómo fueron los comienzos con el Grupo Fundación Microfinanzas BBVA?
Posterior a la crisis financiera mundial de 2008, en el Perú se inicia un proceso de consolidación del sector de microfinanzas, lo cual pone en la agenda de Financiera Confianza su fortalecimiento a mayor escala, con los mismos propósitos de inclusión financiera en los ámbitos rural y mujer. Luego de sucesivas sesiones de evaluación de SEPAR con sus socios estratégicos como ResponsAbility, Oikocredit, Incofin y otros, se delinea nuestra propuesta institucional basada en la proyección de coincidencia en el propósito y se avanza en la formalización de acuerdos con la Fundación Microfinanzas BBVA, manteniendo el enfoque social de inclusión financiera y el contenido del valor de la marca Confianza. Esto es hoy una realidad no solo en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica.
- Qué vio en las microfinanzas: ¿una herramienta para ayudar a las personas a salir de la pobreza?, ¿una apuesta segura para promover el desarrollo?, ¿una manera justa de promover la igualdad de oportunidades?
En los inicios de las microfinanzas, una oportunidad de acceso al financiamiento de las actividades productivas de amplias poblaciones excluidas del sistema financiero. Posteriormente, una forma de involucrar a un sector emergente conformado por emprendedores rurales y urbanos muy trabajadores, responsables y resilientes. Transcurrido los años en el quehacer de las microfinanzas, se puede confirmar la generación de autoempleo, sostenibilidad y desarrollo de las familias, lo cual es una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza y también de empoderamiento y liderazgo de poblaciones vulnerables, en particular de mujeres.
- ¿Qué puede decirnos del liderazgo femenino, el de las mujeres como usted, primera presidenta de la Cámara de Comercio de Huancayo y del Perú, y el de las emprendedoras a las que ha conocido a lo largo de su trayectoria?
El liderazgo femenino ha crecido a la par que el mayor acceso a la educación, la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos por mujeres según décadas y contextos específicos. Sin embargo, estos procesos y sus connotaciones particulares enfrentan barreras socio-culturales, económicas, de inequidades y ausencia de oportunidades para la población femenina.
Antes de los 80 la participación de mujeres en los espacios públicos era mínima, quizás alguna dirigencia político partidaria. Entre los 80 y 90 surgen organizaciones de mujeres (comités de vaso de leche, comedores populares y otros). En el 2000 se amplían los liderazgos en diversos estamentos.
Respecto a algunas de las grandes emprendedoras con las que hemos tenido relación, decir que hoy son mujeres en cargos de responsabilidad en algunas cajas municipales y Edpymes, y mujeres académicas que apoyaron mi formación de opción de género en la PUCP (Pontificia Universidad Católica del Perú).
También en mi experiencia, la alta responsabilidad y autoexigencia personal y de equipo en la “tarea emprendida” casi siempre nos han redituado logros, lo cual considero que ha mediatizado nuestra percepción de prejuicios y sesgos de género.
- ¿Cuál diría que es la principal motivación de las mujeres que, a pesar de las dificultades, sacan adelante sus negocios, y a sus familias, en muchas ocasiones solas?
Las mujeres se entregan al trabajo y lo asumen con mucha responsabilidad y creatividad, siempre están pensando en el futuro de su familia y en cómo dar educación a los hijos. A finales de los 90, de un estudio realizado, concluimos que las mujeres eran mejores pagadoras que los hombres, con una conducta y una cultura crediticia más ordenada, les dan un destino adecuado a los recursos, administran y resguardan los activos con mucha responsabilidad. Hoy este hecho se ha confirmado, a lo largo de los años. Una razón central sería la socialización que tienen las mujeres desde niñas, que las obligan en muchos casos a cuidar de los hermanos, ayudar en la casa y a tener mayores responsabilidades.
- ¿Cómo ha afectado la pandemia al sector de las microfinanzas, y en general, a la situación de las personas más vulnerables en Latinoamérica?
Las microfinanzas en el Perú son una industria sólida y reconocida mundialmente por su liderazgo. Sin embargo, la pandemia paralizó los diferentes sectores, afectando a algunos más que a otros. Muchos emprendimientos se han descapitalizado, algunos se reinventaron o cambiaron de rubro, siendo el impacto más fuerte en el área urbana, lo que ocasionó una migración al interior del país. En tanto el ámbito rural apeló a sus propias estrategias para subsistir a esta crisis sin precedentes.
A las restricciones operativas del sistema: admisión, desembolsos, cobros de créditos etc., se sumó una baja liquidez por las reprogramaciones, el deterioro de la cartera y el aumento de las provisiones. También afectó el retiro de los fondos de depósito y complicaciones con las fuentes de financiamiento que se mostraron más restrictivas.
La pandemia también aceleró la digitalización del sector. De pronto las entidades de microfinanzas y los clientes se vieron en la necesidad de adecuar el servicio y la comunicación a formatos digitales en contextos limitados por la conectividad. Los seguros multirriesgo pusieron su cuota de contribución, al igual que la flexibilización de políticas por parte del ente regulador.
- En este momento, ¿cuáles son los principales retos para seguir avanzando en la inclusión social y económica en la región?
Un reto importante es la reactivación de los emprendimientos de los microempresarios y la cadena de valor en las economías locales, afectadas por la crisis sanitaria y económica, facilitando capital de trabajo mediante las instituciones de microfinanzas, especializadas en este sector, adecuando sus modelos de negocio, productos y servicios a canales digitalizados seguros y de fácil acceso para sus clientes.
En la misma línea, la crisis post pandemia obliga a replantear la estrategia de inclusión social y de los programas del Estado, a fin de que las poblaciones más vulnerables participen activamente del desarrollo del país generando empleo y fuentes de ingreso para sus familias.
La pandemia, aparte de afectar la salud y la economía de las familias, también supuso un retroceso de casi diez años en la lucha contra la pobreza, por ello es importante que se focalicen los programas en las poblaciones que más lo necesitan y que lleguen de manera efectiva y oportuna, al margen de corrientes de gobiernos populistas y asistencialistas que pondrían en riesgo la industria de las Microfinanzas en la región.
- Es fundadora de SEPAR, ONG dedicada al desarrollo sostenible. ¿Cómo ha evolucionado este concepto en los últimos años?
El concepto está asociado a la Cumbre de Río de 1992 y al informe de la Comisión Brundtland y los riesgos del calentamiento global. En términos prácticos, el desarrollo sostenible considera que una economía es viable con la preservación de los recursos naturales y la inclusión de las poblaciones vulnerables sin poner en riesgo las generaciones futuras. Lo que SEPAR ha incluido desde sus orígenes en su programa de microfinanzas y sus proyectos de desarrollo rural. Ciertamente, el concepto en su evolución involucra otras temáticas como el enfoque de género, la interculturalidad, la economía circular, etc. Cada vez compromete más a la responsabilidad social de los Estados, las empresas y la sociedad civil.
- Por último, la Fundación Microfinanzas BBVA (junto con SOPHIA Oxford) ha aplicado la metodología del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por primera vez en clientes. ¿Qué opina de este concepto de Pobreza Multidimensional, y por qué ha adquirido tanta relevancia en los últimos años?
Esta metodología adquiere mayor relevancia porque permite visibilizar a la población que vive en condición de pobreza, no solo monetaria, sino desde distintas perspectivas. Además facilita la ubicación del lugar donde habitan y cómo la pobreza evoluciona en el tiempo. El IPM también posibilita analizar las dimensiones de acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, acceso a los servicios públicos, entre otros indicadores, reportando un estudio más completo. En virtud de ello se pueden diseñar e implementar estrategias de intervención para combatir la pobreza.
Teniendo en cuenta lo señalado, saludo que la Fundación Microfinanzas BBVA aplique esta metodología en clientes. Gracias a esta herramienta podemos medir los avances o las dificultades de la misión social de las microfinanzas.